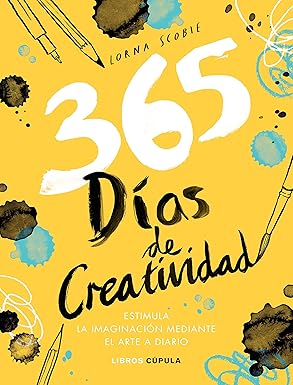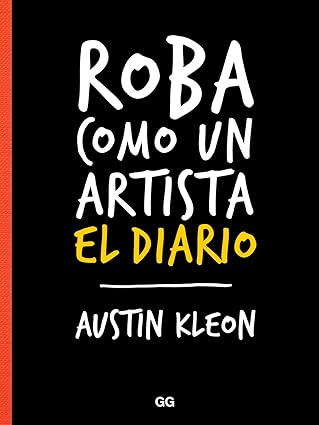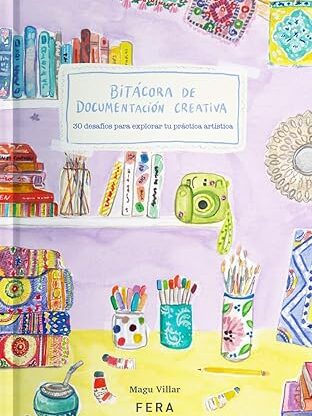El síndrome del impostor con pinceles: cuando hasta tu brocha duda de ti
Creatividad en crisis: cómo pintar cuando sientes que no vales nada
Cierro los ojos y visualizo mi último lienzo: un caos de color que, dicen algunos, rebosa emoción. Sin embargo, dentro de mí apenas encuentro certezas. El síndrome del impostor con pinceles no perdona, y ataca con su peor artillería cuando me dispongo a trabajar en el taller. El pincel tiembla, la mente se llena de dudas, y me pregunto, en un bucle existencial, si de verdad tengo el mínimo talento que tanto aseguran. Se supone que el arte es libertad, pero aquí estoy, prisionero de mi propia inseguridad y preguntándome si soy artista o un fraude con brochas.
Me encuentro divagando en un sofá que ya ha acumulado suficientes manchas de pintura como para ser una pieza de exhibición por sí misma. A veces, tengo ganas de exponer este sofá antes que mis propios cuadros. Quizá sea una broma, pero da vueltas en mi cabeza como un carrusel de feria. Hago bocetos sobre servilletas arrugadas, garabatos llenos de color en la pared (para terror de mis visitas), y aun así, cada pincelada me delata: no sé si creo en mi propio arte o solo estoy fingiendo.
El síndrome del impostor con pinceles: anatomía de mis contradicciones
Comencé pintando paredes con tiza cuando era niño. Me parecía natural dibujar en cualquier superficie, sobre todo en lugares prohibidos: la puerta del refrigerador, el suelo de la cocina, la banqueta del barrio. Después, con el tiempo, comencé a recibir halagos. Fue ahí cuando apareció esa voz interna que gruñe y me dice: “¿De veras crees merecer estos aplausos?”. Esa sensación se fue haciendo más fuerte a medida que la gente notaba mi estilo, mis mezclas imposibles de color y los retratos difuminados que aun así parecían tener alma.
La semilla del impostor germinó el día que mi primera pintura fue vendida a un conocido que aseguraba haber visto una “genialidad” en ella. Ojalá pudiera recuperar ese momento para ver si en mi rostro apareció algún signo de orgullo; me inclino a pensar que, en realidad, lucía aturdido, como si en lugar de pagarme por mi arte, estuviera dándome limosna. Porque, al final, ¿quién soy yo? Un tipo que pasa el día manchándose las manos y esquivando las facturas atrasadas.
A veces me siento como un anticuario del color, un recolector de restos que después plasmo en mi obra. Otras, me pregunto si todo esto no es más que humo. En esa ambigüedad habito, buscando respuestas en un lienzo que todavía no existe.
¿Soy artista o un fraude con brochas? Pequeñas estrategias de salvación
Hablar con otros pintores me ayuda a escarbar en sus miedos y ver que muchos cargan con esta misma sombra: el síndrome del impostor con pinceles. Establezco conexiones con gente que se ríe nerviosamente al decir “Sí, yo también siento que no valgo nada”. En el fondo, compartimos un anhelo de legitimidad que se dispersa como pigmento en agua.
- Aceptar la duda
La duda es a la creatividad lo que la sal a la comida: puede ser un condimento imprescindible, pero en exceso arruina todo. Así que, en lugar de intentar eliminar esa duda, la invito a sentarse conmigo un rato. Hablamos con franqueza, y le pido que no me paralice. A veces funciona. - Probar técnicas nuevas
Cuando siento que repito las mismas pinceladas automáticas y predecibles, cambio la táctica. Uso mis dedos en lugar de pinceles, mezclo materiales extraños o pinto con música estridente. El objetivo es romper la inercia y, de paso, callar esa voz que insiste en recordarme lo inútil que soy. - Crear con caos
Me lanzo al lienzo sin un plan concreto, dejando que la improvisación dicte las formas. El caos me libera de la expectativa de la perfección. Tal vez no siempre consigo obras “dignas”, pero al menos siento que expulso parte de mis demonios internos. - Dejar que otros hablen
Exhibir una pieza inacabada y observar las reacciones es, en mi caso, una forma de terapia. Sí, es arriesgado, pero escuchar opiniones diferentes a la mía —que normalmente oscila entre “¡Genial!” y “¿Qué haces con tu vida?”— puede ofrecer un reflejo más objetivo de lo que pinto.
Fragmentos de mi historia: la nostalgia y el trazo
Regreso a una tarde lluviosa en el patio trasero de mi infancia. Recuerdo a mi padre diciéndome que me mantuviera alejado de los charcos. Al instante, me vi a mí mismo pintando una acuarela hecha de barro. Todavía llevo en la memoria esa adrenalina de crear con lo que tenía a mano. Después de todo, ¿no es eso el arte? Transformar la realidad más sencilla en algo diferente.
Más adelante, vino la adolescencia, y con ella, esa obsesión por querer definirme: ¿grafiti, retrato, abstracción, óleo, acuarela? Me volví adicto a los tutoriales de pintura que prometían resultados inmediatos. Cualquier técnica era bienvenida; necesitaba un atajo para sentirme “legítimo”. No tardé en descubrir que no existen trucos mágicos que te conviertan en lo que no eres. O pintas con sinceridad o no pintas nada.
Entonces, “sinceridad”. Suena bonito, pero es una criatura escurridiza. ¿Cómo sé que estoy siendo sincero en mi pincelada? Tal vez mi arte es el reflejo de mis problemas emocionales y, si esos problemas se resolvieran, no podría pintar una sola flor decente. Esa duda, a ratos, me alivia: si pinto desde la angustia, quizá le dé cierta autenticidad a mis obras. O, peor aún, quizá sea solo un engaño más.
La (a veces) inevitable comedia del error
Entre pinceles extraviados, manchas que nunca salen de la ropa y proyectos que se quedan a medias, hay una risa amarga que me acompaña. Cuando me preguntan por mi inspiración, contesto con algo críptico para no exponer mi propio desconcierto. Detrás de cada cuadro hay historias tan dispares que, en ocasiones, me asombran incluso a mí.
He aprendido que la única manera de sobrevivir al síndrome del impostor con pinceles es pintando, aunque la voz interna me diga que todo es una estafa. Pinto como si fuera la primera y la última vez. Pinto recordando que el arte no debería ser un examen de ingreso a la “verdadera vida artística”, sino una forma de reconciliarme con mi caos.
En esa reconciliación encuentro un breve consuelo: si mis líneas no son perfectas, al menos son mías. Cada cuadro, cada trazo extraviado, cada mezcla cromática demasiado chillona, habla de mis contradicciones. Y al final del día, cuando contemplo ese universo colorido que he volcado sobre el lienzo, me doy cuenta de algo sencillo y a la vez luminoso: no tengo que tenerlo todo claro para crear.
Seguiré dudando, seguiré cuestionándome si soy artista o un fraude con brochas, pero seguiré pintando. Porque al final, prefiero vivir con las manchas y los desaciertos que resignarme a un gris perpetuo sin historias que contar. Y quizás, solo quizás, esa incertidumbre es lo que me mantiene mezclando colores en busca de algo que, aunque fugaz, se sienta auténtico.