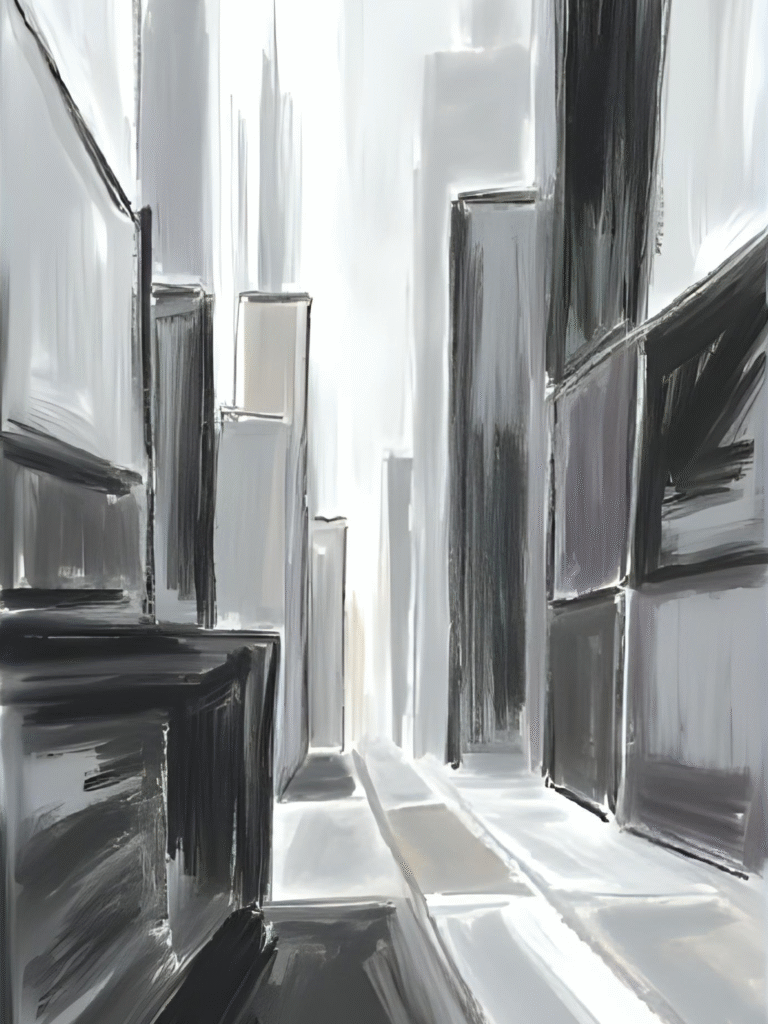Sarna creativa: Así funciona el pensamiento divergente en las artes
¿Por qué mi obra no encaja en los moldes? Crónica de un payaso-pez incomprendido
No me pregunten en qué momento exacto empezó todo, porque ni siquiera estoy seguro de que haya sido un instante único. Tal vez fue aquella tarde en la que descubrí que las nubes podían parecer caballos marinos agonizantes si las miraba al revés, o cuando pasé dos horas imaginando que la tecla “Esc” del teclado era, en realidad, una puerta de emergencia hacia un mundo poblado por versiones alternas de mí mismo. Es difícil saberlo con certeza. Lo único claro es que un día abrí los ojos y me topé con la sospecha —tan ácida como un limón estrujado en una herida abierta— de que pensar distinto no era algo que pudiera controlar, sino un virus que había infectado mi cerebro.
Al principio me sentí presuntuoso: “¡Vaya, soy súper creativo!”, me decía mientras le agregaba bigotes de morsa a cada boceto que hacía. Pero la verdad era más turbia: no se trataba de una simple creatividad, sino de una forma de pensar que se resistía a obedecer las leyes de la lógica y que prefería saltar de la A a la Z sin avisar a las letras intermedias. Eso que la gente bienintencionada llama “pensamiento divergente”.
Por eso hoy, haciendo uso y abuso de mis supuestos “dones de búsqueda en internet” —porque, aceptémoslo, hoy en día la información parece más un campo minado de artículos repetidos que un paraíso de sabiduría—, he decidido averiguar cómo demonios se aplica el pensamiento divergente al arte. Y lo que descubrí no solo me revolvió las tripas, sino que me llevó a contemplar con cinismo cada pincelada y cada proyecto cultural que se pasea ufano por las galerías de moda.
El espejismo de la genialidad
Dicen por ahí (en foros que uno no sabe si creer o no) que el pensamiento divergente es la capacidad de generar múltiples soluciones a un mismo problema. Al aplicarlo al arte, la gracia está en no casarse con la primera imagen que asoma en la mente. Se supone que hay que explorar rutas alternativas, dislocar la realidad, retorcer el sentido común hasta volverlo irreconocible. Sin embargo, si me preguntan a mí, tengo la certeza de que muchos artistas solo le cambian el color al mismo bodegón de siempre y lo llaman “versión pop-art hiperconceptual”.
Recuerdo un día en que fui a una exposición donde el protagonista era un zapato gigante pintado con lunares fosforescentes. La crítica especializada hablaba de “innovación fractal” y “redefinición sensorial del objeto cotidiano”. Yo, en cambio, solo veía un zapato enorme y pensaba en los payasos de circo con un terrible dolor de juanetes. ¿Eso era un ejemplo de pensamiento divergente o solo un absurdo sin sentido? Tal vez ambas cosas. Así de ambiguo es todo: te puede tocar la genialidad o la tomadura de pelo.
Hace poco leí un ensayo que sugería que el pensamiento divergente no es un don caído del cielo, sino un músculo que se entrena a base de persistencia y, a veces, con una dosis de mala uva. En el arte, esto se traduce en buscar lo imposible, la ruptura, aquello que hace que el espectador quiera arrancarse los ojos (o por lo menos fruncir el ceño) para tratar de entender. Como si cada obra fuera una pista falsa, una trampa que te obliga a ver más allá de la forma evidente.
Los surrealistas —esos locos maravillosos— sabían tomarse libertades casi ofensivas con la lógica. Dalí pintaba relojes blandos, Magritte ponía manzanas gigantes frente a rostros inexpresivos. Aquella insistencia en lo onírico, en lo que desafía la razón, se convierte en un viaje divergente. Me encantaría decir que aplico esa forma de pensar cada vez que agarro un pincel o un lápiz. Pero, a veces, mi cerebro prefiere imaginar un universo donde los conejos gobiernan el planeta y van a la oficina con maletines llenos de zanahorias. No sé si eso es divergencia o simplemente que estoy un poco mal de la cabeza.
Me sorprende que, en tantos artículos de internet, la palabra “divergente” se use como sinónimo de “ser raro, pero con estilo”. Hay blogs que explican técnicas para “desbloquear tu creatividad divergente” como si fuera un tutorial de origami para novatos. “Piensa en un objeto cotidiano —por ejemplo, una cebolla—, ahora cámbiale el propósito, la textura, el olor”. Yo me río con cierta amargura porque, en mi familia, pensar en cebollas me recuerda el sofrito eterno que mi abuela cocinaba, con ese aroma capaz de hacerme llorar por las razones equivocadas.
Aunque debo admitir que, a veces, me imagino esa misma cebolla convertida en una joya, con capas de metal bruñido que se abren como pétalos de flor tóxica, y me pregunto: ¿acaso esa imagen podría ser una obra divergente? Probablemente sí. Nadie lo sabrá hasta que la subaste en una galería pomposa.
Mientras tanto, el zapato gigante se aferra a mi memoria. Sé que alguien pagó una fortuna por él. Yo, mientras lo observaba, me preguntaba si no valdría la pena ponerle dos cebollas dentro y presentarlo como una “versión extendida” de la obra, recibiendo aplausos condescendientes. Sí, sueno amargado, pero es que el cinismo viene de la mano cuando te das cuenta de lo ambiguo que puede ser el arte, tan voluble como cualquier discurso político.
El antídoto contra lo obvio
El pensamiento divergente no siempre implica crear algo bonito o reconfortante. A veces es el golpe que te hace retorcerte en tu asiento y soltar una carcajada incómoda. Por eso me fascina la idea de que, en el arte, podemos fusionar lo extraño, lo feo, lo ridículo, y llamar a eso “provocación estética”. Hay quien dice que esa es la gracia de los postmodernos: llevar la contraria, buscar la disrupción, plasmar la contradicción como antítesis de la coherencia.
He notado que, en muchos manuales de creatividad artística, se repite la misma cantinela: “Libérate de tus prejuicios, juega con las ideas, mezcla conceptos inconexos, rompe barreras”. Entonces, ¿por qué seguimos encontrando las mismas copias de copias en Instagram, con retratos hiperrealistas de modelos perfectas y fondos bucólicos? Porque el pensamiento divergente no es lo más rentable ni lo más fácil de digerir. A la gente le gusta la comodidad de lo reconocible, lo que se ajusta a moldes preestablecidos.
Cuando tenía diez años, pinté un cuadro con acuarelas y lápices de colores. Era una especie de criatura con cuerpo de pez y rostro de payaso, que se elevaba sobre un cielo lleno de manchas y gaviotas con pico de canica. Lo presenté en un concurso escolar, con la esperanza de obtener un premio por “originalidad”. Pero el jurado dictaminó que mi pintura carecía de sentido, de proporción y de toda lógica. Me dieron un diploma de consolación, una palmadita incómoda y una sonrisa que me provocó más dudas que alegría.
Ahora, décadas después, pienso que aquel incidente me dejó dos cicatrices: la primera, una desconfianza crónica hacia cualquier forma de evaluación artística; la segunda, la certeza de que el pensamiento divergente está mal visto si no se presenta con el empaque adecuado. A veces me pregunto si, con otro marco, un título rimbombante y una explicación pretenciosa, ese pez-payaso habría sido la sensación en el MoMA. Pero, claro, a nadie le interesa la obra de un mocoso sin contactos influyentes.
Si he de creer lo que cuentan las fuentes más o menos fiables (léase, artículos académicos, blogs especializados y uno que otro gurú estrafalario), el truco está en ejercitar la mente para combinar ideas de campos distintos, cuestionar la realidad y permitirse el lujo de fracasar estrepitosamente.
Por ejemplo, un ejercicio que leí hace un tiempo proponía lo siguiente: toma un objeto (sigamos con la cebolla, al fin que ya nos simpatiza), ponla en un ambiente totalmente ajeno (digamos, el espacio exterior) y describe cómo interactuaría con su entorno (tal vez como una cebolla astronauta). Luego, traslada esa imagen a un lienzo o a un poema. El resultado seguramente será delirante, pero te garantiza un proceso de creación que huye de la ruta habitual.
Rompiendo la cuarta pared (o jugando a ser troll)
Se dice también que el humor es un aliado esencial para el pensamiento divergente, y tengo que admitir que estoy de acuerdo. El sarcasmo, la ironía y la sátira son llaves maestras para abrir puertas que estaban selladas con la solemnidad. Por eso me encanta la idea de reírme de un zapato gigante o de imaginar cebollas astronautas.
Sé que este modo de pensar puede llevar a reflexiones poco ortodoxas y, a veces, insostenibles en la vida real. Me veo, por ejemplo, saliendo a la calle con un cartel que diga: “Se busca inversor para cebollas intergalácticas”. Me imagino la reacción de la gente: algunos me mirarían con recelo, otros con curiosidad y otros, los más pragmáticos, me preguntarían cuánta ganancia se puede sacar de eso. Al final, la divergencia también tropieza con lo terrenal.
Si algo he aprendido mientras buceaba por internet en busca de respuestas, es que el pensamiento divergente aplicado al arte no es un camino lineal ni una fórmula infalible. A ratos es como un sueño febril que te quita el aliento y a ratos es como estrellarte contra un muro gris de normas inamovibles. Hay días en que te sientes un genio incomprendido y otros en que te preguntas si, en realidad, no estarás delirando peligrosamente.
La paradoja es que, para la mayoría de las grandes innovaciones artísticas, hace falta esa dosis de locura y pensamiento divergente. Pero, al mismo tiempo, el sistema siempre te exigirá algún tipo de justificación racional, alguna explicación coherente de por qué tu obra “aporta algo” y “tiene significado”. La tensión entre ambas posturas puede ser agotadora, pero también es el caldo de cultivo perfecto para la creatividad, siempre y cuando no pierdas la cabeza por el camino.
Ejercicios para Desarrollar tu Pensamiento Divergente
Explora caminos creativos que nunca pensaste recorrer
- Objeto cotidiano, función extraordinaria
- Toma un objeto sencillo (por ejemplo, una taza) y piensa en al menos 10 usos alternativos para él que no estén relacionados con su propósito original.
- Cambia las reglas del juego
- Imagina un juego de mesa conocido (como el ajedrez). Ahora, inventa tres nuevas reglas que cambien completamente su dinámica.
- Escenarios imposibles
- Describe un escenario absurdo (por ejemplo, «un día en el que el cielo llueva cebollas»). Escribe una breve historia o un dibujo que capture ese momento surrealista.
- Fusiona lo improbable
- Escoge dos objetos o conceptos que aparentemente no tienen relación (por ejemplo, un zapato y una cebolla) e inventa algo que combine sus características.
- Mapa mental caótico
- Dibuja un mapa mental comenzando con una idea simple (como “arte”). Añade conexiones inusuales entre conceptos hasta que llegues a algo completamente diferente.
Al final del día, me quedo con la idea de que el pensamiento divergente no es solo una posesión demoníaca que te convierte en un bohemio con ínfulas de genio. Tampoco es un truco de marketing para vender cuadros pintados con los ojos cerrados. Es, más bien, una forma de ensayar la vida con lentes deformantes, de ver múltiples facetas en la misma gema y de atreverse a pensar en cebollas espaciales cuando todo el mundo espera retratos de flores.
Tal vez en nuestro camino artístico nos topemos con el zapato gigante y no sepamos si reír o llorar. Quizá nos cierren la puerta en la cara porque nuestra obra parece demasiado rara o demasiado irreverente. Pero, si algo he sacado en claro de mi periplo entre datos, artículos, ensayos y el inevitable cinismo que me caracteriza, es que vale la pena seguir explorando.
Si de veras queremos aplicar el pensamiento divergente al arte, tendremos que acostumbrarnos a dudar de todo y a reírnos de nosotros mismos. Habrá que jugar con imágenes imposibles, chocantes, ridículas. Tendremos que hurgar en las sombras y enfrentar el juicio de la gente. Es un sendero lleno de ambigüedades y de corrosión emocional, pero con un poco de suerte, puede ofrecernos la satisfacción de haber creado algo que sacuda la modorra del espectador.
¿Y saben qué? Aún conservo aquel cuadro del pez con cara de payaso. A veces lo observo y me digo: “Quizá no seas una gran obra maestra, pero eres un buen recuerdo de que, a veces, pensar diferente no es un lujo sino una necesidad”. Y mientras me lo repito, escucho un eco sordo, como si el zapato gigante, las cebollas astronautas y las nubes en forma de caballos marinos susurraran su aprobación desde algún recoveco de mi imaginación. Tal vez, después de todo, estemos todos un poco desviados de fábrica y lo más sensato sea permitirnos esa extravagancia de vez en cuando.
Quién sabe, quizá con suficiente práctica y un punto de descaro, logremos que ese pensamiento divergente deje de ser un mero concepto teórico y se convierta en una herramienta cotidiana para crear, subvertir y, con suerte, reírnos un rato de nuestra infinita contradicción. Después de todo, si el arte no sirve para expandir los límites de lo posible, ¿para qué sirve?