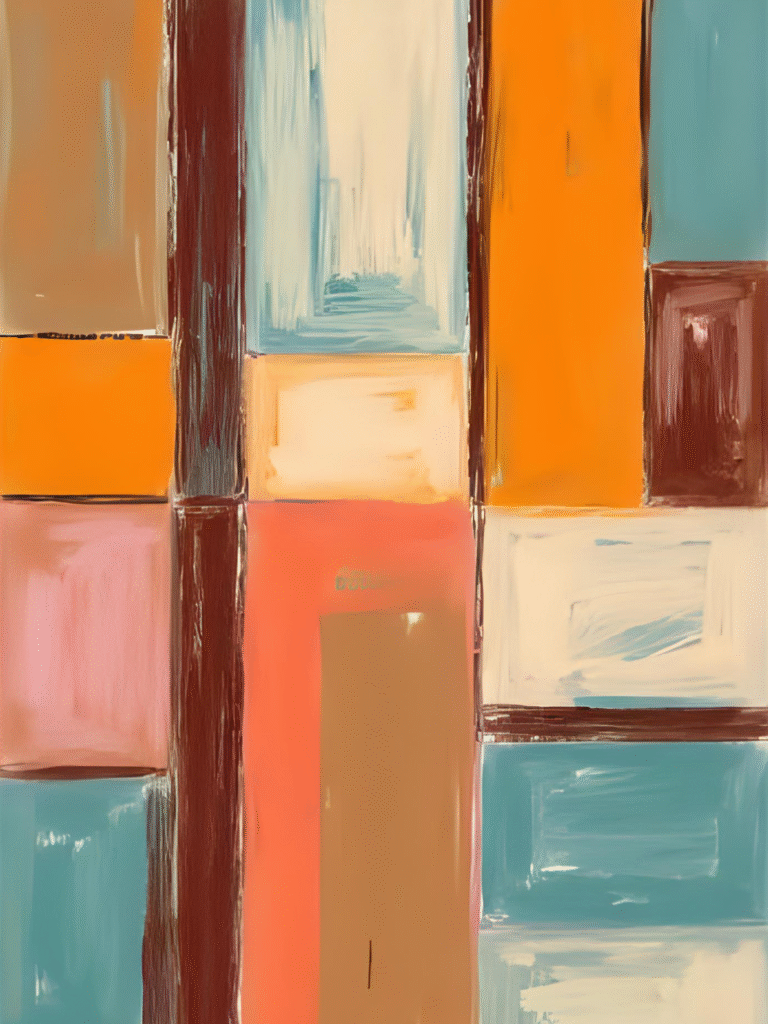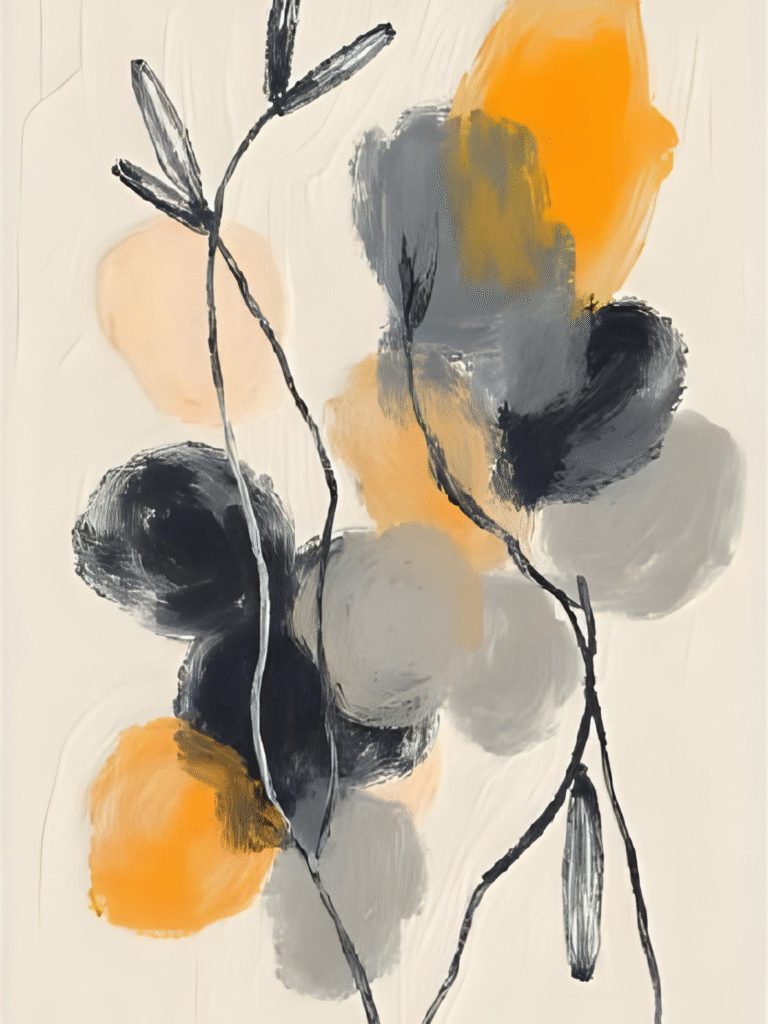Dibujar manos: un reto para insensatos y masoquistas
A veces, los sueños nos dan las respuestas que el papel nos niega
A veces me pregunto por qué sigo intentando dibujar manos. Son tan tercas como un gato que se esconde cuando lo llamas. Hace años, en un momento de supuesta lucidez, creí que era buena idea asumir el reto de aprender a trazar dedos, nudillos y palmas con un realismo impecable. No tenía ni idea de en lo que me metía. Y, sin embargo, aquí estoy, sentado frente a un bloc de notas con un lápiz que me hace sudar las manos más de lo normal.
No voy a empezar por el principio. Eso sería demasiado ordenado. Prefiero contar primero la anécdota más reciente. Anoche, mientras intentaba dormir, me asaltó la imagen de una mano gigantesca apuntando a la luna. No tenía uñas. Simplemente estaba ahí, suspendida sobre un fondo negro, señalando algo que yo no alcanzaba a entender. Me desperté con un sobresalto, busqué mi libreta en la mesita de noche y empecé a garabatear aquel contorno. Para mi sorpresa, la mano en el dibujo terminó pareciendo un mapache con guantes. Y ahí comprendí que mi obsesión por lograr la mano perfecta me estaba pasando factura.
Manos que me persiguen en sueños
Hace un par de meses, descubrí que no soy la única persona con esta fijación. Encontré un foro en internet donde todo el mundo se quejaba de la misma frustración: “¿Por qué mis dibujos de manos parecen patas de pollo disecadas?”, “¿Es normal que cada dedo se vea como una minibanana retorcida?” o “¿Existe alguna ley cósmica que prohíba dibujar cinco dedos de forma decente a la primera?”. Me sentí comprendido. Avancé en la lectura de consejos, tutoriales y métodos variados: la técnica de las formas geométricas, la del ‘guante’ para trazar la palma, la de las proporciones basadas en la longitud de la cara. Incluso había quien recomendaba iniciar con el estudio anatómico de huesos y tendones para entender la lógica interna de la mano. Sonaba muy razonable… hasta que cerré la página y me di cuenta de que no había memorizado nada.
Aún así, le di una oportunidad a los libros antiguos de anatomía. Un fin de semana, me refugié en la biblioteca municipal en busca de manuales con láminas detalladas, esas que muestran el esqueleto y los músculos al desnudo. Entre estornudos de polvo y murmullos de otros investigadores, me topé con un voluminoso ejemplar que detallaba cada minúsculo tendón de la mano humana. Parecía sacado de una película de ciencia ficción, con ilustraciones que más bien recordaban a criaturas marinas emergiendo de un cráneo. Empecé a hojear y a fijarme en cómo se distribuyen los huesos del carpo, cómo se insertan ciertos músculos en la base de los dedos… y ahí comprendí que la mano es un universo. Cada falange, cada pliegue, cada línea de la palma, se mueve como un pequeño personaje con voluntad propia.
Salí de la biblioteca con una idea clara: la mano no es simplemente un apéndice que obedece órdenes. Es un compendio de historias. De hecho, esa misma noche tuve un sueño muy extraño: una mano parlante que me acusaba de haberla dibujado mal. “Yo no soy tan huesuda”, gritaba con un dedo apuntándome al pecho. “Tampoco soy un pastel de cumpleaños mal decorado”. Me desperté con el corazón acelerado, y esta vez no tomé la libreta. Me limité a respirar hondo y a tratar de no imaginar los reproches de un puño ofendido.
Al día siguiente, en un arrebato de motivación, empecé a investigar a maestros de la pintura y la ilustración que habían destacado en la representación de manos. Hay ejemplos míticos: Leonardo da Vinci, Albrecht Dürer y Miguel Ángel. Todos ellos, en algún momento, se obsesionaron con capturar la esencia humana en una mano. Leonardo se dedicó a bocetar manos desde múltiples ángulos, haciendo énfasis en la relación entre la anatomía y el movimiento. Dürer, por su parte, dibujó las famosas “Manos en oración” con una precisión quirúrgica, tanto en la forma de los dedos como en la tensión de los tendones. Y Miguel Ángel es conocido por haber esculpido manos monumentales en sus esculturas, destacando los detalles de las venas y la fuerza que emana de cada dedo. Cada vez que pienso en ellos, me pregunto si habrán tenido noches de insomnio intentando que un meñique no pareciera un fideo roto.
Fracasando con elegancia
Retrocedamos unos años: yo estaba sentado en clase de arte con una profesora que, por algún motivo, insistía en que pintásemos bodegones de frutas en vez de manos. Era su obsesión personal: manzanas, naranjas, peras, limones… Nunca supe por qué. Decía que las manos eran “demasiado complejas” para nuestras mentes inmaduras. Supongo que, en aquel entonces, todos los alumnos agradecían esa decisión. A mí me corroía la curiosidad. Así que, cuando ella no miraba, intentaba dibujar mi propia mano sosteniendo el pincel. El resultado era tétrico. Me avergonzaba y lo ocultaba debajo de mi carpeta. Sólo pensaba: “Algún día descubriré el secreto”. Ese día aún no ha llegado, y quizás nunca llegue, pero la búsqueda es entretenida.
Hace poco, mientras pintaba un paisaje con acrílicos, me entró de nuevo la manía de agregar una mano al cuadro, como si emergiera de la tierra. Al principio parecía la mano de un zombie. Luego, con un par de capas de pintura, adquirió un tono más… amable, por así decirlo. Para mi sorpresa, varios amigos que vieron el cuadro comentaron que la mano se veía realista. “Parece que está saliendo a la superficie”, dijeron. Fue un halago que me llenó de orgullo, aunque por dentro yo sabía que todo fue un golpe de suerte. No se trataba de mi supuesta habilidad, sino de una coincidencia entre el pincel medio reseco y la textura rugosa de la tela que le dio un toque tridimensional. Pero me guardé el secreto y sonreí.
Volvamos al presente. Ahora estoy sentado en un banco de un parque, observando a la gente. Me gusta ver cómo mueven las manos al hablar. Algunas personas gesticulan tanto que podrían dirigir una orquesta, otras apenas las levantan y parecen tenerlas pegadas a las caderas. Hay señores que se rascan la barbilla con la punta de los dedos como si estuvieran resolviendo un enigma universal, y niños que agitan las manos con torpeza al correr, como si cada dedo fuera un pequeño personaje con vida propia. Observar esos movimientos me inspira. A veces, intento garabatear rápido en un cuaderno, para capturar la forma general de las manos en movimiento. Por supuesto, después veo mis bocetos y no entiendo nada. Pero el ejercicio me sirve de algo: entreno la vista para pensar en la mano no como un símbolo, sino como una estructura dinámica.
En una ocasión, tomé clases de escultura en arcilla. Fue un desastre. El profesor insistía en que esculpiéramos una mano a escala real. En mi caso, la masa de arcilla terminó pareciendo un montículo con cinco protuberancias irregulares. Para colmo, se cayó de la mesa y la mano quedó reducida a un amasijo sin forma. Lo guardé como un chiste privado de mi aventura escultórica. De alguna manera, me recordó que la mano no sólo es difícil en dos dimensiones; en tres también da problemas. Sin embargo, esa experiencia me ayudó a entender la mano como un volumen. Cada falange tiene anchura y espesor, cada nudillo tiene su curva, y la palma se arquea de forma peculiar. Ese conocimiento volumétrico me sirvió a la hora de volver al dibujo. Al menos dejé de trazar la mano como una sucesión de palitos retorcidos.
Dibujar manos de todas las maneras
Un día, mientras hurgaba en un mercadillo de antigüedades, encontré un modelo de mano de madera articulada. Era una de esas piezas que muchos artistas utilizan como referencia. La compré, ilusionado, imaginando que sería la varita mágica que resolvería todos mis traumas. Pero, cada vez que la acomodo en una pose, la mano se ve demasiado perfecta, casi robótica. No refleja la tensión de los músculos, ni esos pliegues únicos que hace la carne real. Aun así, me sirve para practicar la perspectiva, la posición de la muñeca y la orientación de los dedos. A veces la giro en ángulos imposibles, sólo para ver cómo se deforma mi interpretación en el papel.
Dentro de mi carpeta, guardo también fotografías de manos de personas mayores. Me encanta la textura de la piel arrugada, la forma en que la vejez dibuja mapas en cada nudillo y en cada tendón. Eso es historia pura. Alguna vez le pedí a mi abuela que me dejara retratar sus manos. Ella accedió con cierto recelo, preguntándome para qué querría yo esas fotos tan extrañas. Cuando vio el dibujo terminado, no supo si sentirse halagada u ofendida. “Parezco momificada”, me dijo. “No, abuela, eres el retrato de la sabiduría”, le contesté. Por dentro, yo sabía que me quedé corto en transmitir la delicadeza de su piel, pero intenté compensar con unas sombras dramáticas.
A veces, para relajarme, busco dibujos de manos de otros artistas emergentes. Me sorprende la cantidad de estilos que surgen. Algunos dibujan manos etéreas, casi transparentes, llenas de luz. Otros las vuelven una masa amorfa llena de sombras, como si fueran el reflejo de algún miedo inconsciente. Me gusta pensar que cada mano dibujada cuenta la historia de quien la traza. Por eso, no me rindo. Porque, de alguna manera, creo que mis manos dibujadas hablan de mí, de mis inseguridades y de mis ganas de controlar lo incontrolable. Sí, suena contradictorio: busco perfeccionar algo que está siempre en movimiento. Pero así es la vida. También está siempre en movimiento.
Ahora, mientras termino estas líneas, miro de reojo mi bloc de dibujo. En la última página hay un intento de mano izquierda sosteniendo una taza de café. Los dedos tienen un aspecto decente, la perspectiva parece correcta y la sombra no parece un borrón sin sentido. ¿Será que, poco a poco, estoy aprendiendo? Es posible. Puede que dentro de diez años logre dibujar una mano sin sentir que estoy domando un ejército de tentáculos rebeldes. O puede que me dé por vencido antes. Pero, mientras tanto, cada esbozo, cada garabato, cada línea torpe, suma. Y eso, creo, es lo más cercano que tengo a una certeza.
En definitiva, dibujar manos es una aventura tan épica como ridícula. Un desafío que a ratos me desespera y a ratos me fascina. Un espejo de obsesiones y un refugio de curiosidad. Podría afirmar que el día en que domine las manos, sentiré un vacío existencial. Pero no creo que eso suceda. Hay quienes afirman que el estudio de la mano humana nunca termina, que siempre hay un pliegue o un gesto nuevo por descubrir. Y, si se pierde la sorpresa, se pierde el encanto. Así que cierro el cuaderno, guardo el lápiz y dejo un pequeño espacio para la esperanza. Mañana, cuando despierte, tal vez sueñe con una mano enorme que me pida explicaciones… y quizás, por primera vez, sea capaz de dibujarla sin que se parezca a un mapache con guantes. Quién sabe. La historia continúa.